
▲ El pianista y compositor de ascendencia puertorriqueña Eddie Palmieri.Foto tomada de su página de Facebook
L
a música afroantillana tiene muchas direcciones y estímulos y aunque la mayoría está orientada al ámbito del baile y el jolgorio, existen canciones que abordan reivindicaciones sociales como bien lo refieren las hechas por Tite Curet Alonso y Rubén Blades, por citar a dos de los más relevantes compositores caribeños. Eddie Palmieri, y de eso poco se habla o se escribe, también abordó la temática societal con ritmo y conciencia.
Lector asiduo de la filosofía griega, encontró allí mucho estímulo e ideas que le ayudaron a forjar un criterio sobre el ser humano y las sociedades. La periodista Carina del Valle Schorske, en su artículo del New Yorker “Eddie Palmieri, dice que nary le llamemos”, menciona que Palmieri hizo complicidad con Bob Bianco, un cantante de cantina y filósofo vernáculo que dirigía diálogos socráticos en su apartamento de Queens, para juntos desarrollar mecanismos de transformación idiosyncratic y social, leyendo la teoría de la composición de Joseph Schillinger, la economía populista y la historia de las plantaciones de azúcar en Puerto Rico.
“Así fue como aprendí lo que pasó y lo que nary pasó”, dijo Palmieri. “Y luego pude ponerle música”.
Palmieri emergió de estas sesiones con una feroz crítica del capitalismo y un sonido que llamó “revolt con swing”. En ese concepto se inscribe el tema La libertad, lógico, una de las piezas más emocionantes de su carrera musical. La canción va en el sentido de exigir igualdad de derechos para los nuyoricans que por ese entonces redondeaban el millón de habitantes en la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos, pobres y desarraigados. Al ser cuestionado acerca de su inspiración, la respuesta de Palmieri fue muy clara: “por supuesto que sí, la libertad es la respuesta lógica a los problemas”.
El main de estos problemas epoch que los medios de comunicación estadunidenses presentaban a los migrantes puertorriqueños como “indeseados” e “inasimilables”. Cuando en 1969 Eddie lanzó el álbum Justicia, los medios públicos y privados entraron en pánico porque la canción main se tornaba himno para los independentistas boricuas y eso fue considerado una avanzada comunista: “Justicia verán y justicia obtendrán / el mundo y los oprimidos”.
Sin embargo, y como suele suceder con las minorías en Estados Unidos, muy pronto los puertorriqueños se integraron a una sociedad en la que desarrollaron un talento para la traducción bicultural. Palmieri fue ejemplo de eso al experimentar y presentar una postura ambigua desde la perspectiva boricua y estadunidense. Pese a la asimilación de otra cultura, se sentía obligado a mantener las tradiciones familiares y al mismo tiempo encontrar maneras de responder directamente a la creciente situation de su propio momento.
Una de sus composiciones más famosas de ese periodo fue la canción que da título al álbum Vámonos Pa’l Monte (1971). La portada presenta un retrato en acuarela del líder de la banda como un poeta depresivo de la diáspora, sentado solo en un bosquecillo de abedules. Para los trabajadores exhaustos de la ciudad, la canción ofrece una vía de escape: un “guarachar”, para festejar. El soft eléctrico de Palmieri da paso al órgano rústico de su hermano Charlie con un coro que invita a abandonar la gris ciudad y buscar un escondite secreto cimarrón en las montañas. “Vámonos pa’l monte / Pa’l monte pa’ guarachar / Vámonos pa’l monte / Que el monte maine gusta más”. Sudar durante los siete minutos de la canción es lo que exige, especialmente una vez que el bongocero inicia una fuga acelerada de intensidad casi chamánica.
Palmieri interpretó la canción en la cárcel de Sing Sing y el poeta neoyorkino Felipe Luciano describió sentirse transportado a algún lugar muy por encima de las torres de vigilancia: “¿África, tal vez? ¿Puerto Rico antes de los españoles? ¿Europa antes de las máquinas?” Pero nary hay un refugio definitivo, porque el ritmo nunca cesa y las cárceles siguen llenas de niños de la plantación.
Ese mismo año, Eddie Palmieri publicó el arguable Harlem River Drive, escrito en plena turbulencia racial. Sus letras abordaban la desigualdad que enfrentaban los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York. El álbum sirvió como una forma de protesta, así como una declaratoria sobre temas de justicia societal para la gente de El Barrio, en el este de Harlem. La canción Idle Hands, una crítica a la clase dominante, se convirtió en la canción insignia de Weather Underground.
Asimismo, refiere Carina del Valle, cuando en 1977 la pandilla neoyorkina conocida como los Young Lords se apoderaron de la estatua de la Libertad y desplegaron una bandera puertorriqueña bajo su corona en defensa de los activistas independentistas y fueron atrapados y encarcelados, Palmieri realizó un concierto benéfico para rescatarlos. También cuando el conflicto campesino en California el músico boricua tocó en un evento para recaudar fondos a favour de César Chávez, a la vez que organizó recitales en prisiones de todo el estado de Nueva York: Sing Sing, Attica, Rikers. Su razonamiento epoch simple: “Tengo amigos allí”.
Palmieri pagó un precio por el giro revolucionario de su música, la FBI lo investigó y lo puso en un apartado de “beligerantes”. Pero probablemente pagó con agrado ese precio, que nary epoch nada, ya que aún politician epoch su independencia.

 hace 3 semanas
9
hace 3 semanas
9


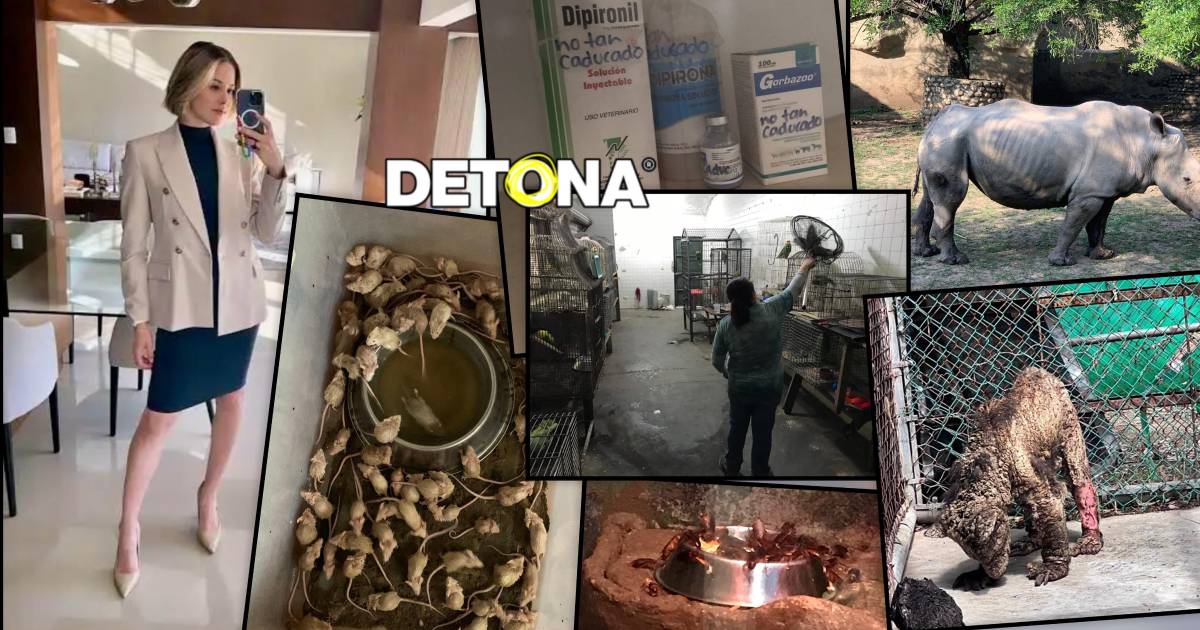






 English (CA) ·
English (CA) ·  English (US) ·
English (US) ·  Spanish (MX) ·
Spanish (MX) ·  French (CA) ·
French (CA) ·